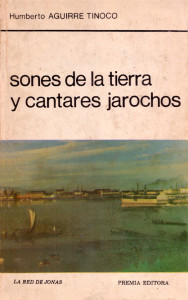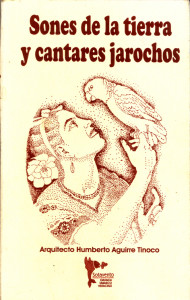La Manta y La Raya # 1 febrero 2016
Arcadio Hidalgo, El Buscapiés y el diablo
“Cuando la gente quería protegerse del diablo
invocaba a San Miguelito, que era un santo que
le tiró un espadazo al diablo y le cortó la oreja.”
Arcadio Hidalgo (1)

Francisco García Ranz
Artículo en formato PDF (v.1.1.5):
Tuve la oportunidad de convivir algunas tardes y noches con don Arcadio Hidalgo en la casa-taller del impresor Juan Pascoe, ubicada en Mixcoac en la ciudad de México. Recuerdo que los primeros encuentros con don Arcadio fueron en la sala de la casa grande, un poco en la penumbra (la iluminación en casa de Juan no era muy intensa), en donde además de platicar y tocar algunos sones, por lo general en compañía de Gilberto Gutiérrez o inclusive de Alfredo Gutiérrez o Lucas Hernández Bico, escuchábamos a don Arcadio que nos cautivaba con su voz, sus historias, su forma de expresarse,… en fin, don Arcadio; toda un personalidad notable, fuera de serie, de otro tiempo y de otro mundo. Fue en una de esas primeras veladas, a principios de 1981, que escuché a don Arcadio contar en persona la historia de “El Buscapiés y el diablo”. Esta historia (o cuento) que contaba don Arcadio, desconocida hasta entonces para “casi todos”, se comenzó a difundir a partir de la década de los años 80 y, me atrevo a decir, que llegó a ser muy conocida entre las huestes del incipiente movimiento jaranero.(2)
Así también el son jarocho El Buscapiés, uno de los sones de tarima caídos en desuso para finales de los años 70 (s. XX) se reincorpora –en algunos lugares posiblemente nunca estuvo en desuso– en los años 80 al repertorio de sones de tarima como uno de los sones más fuertes y particulares del mismo.
UN SON PARA LLAMAR AL DIABLO
Sobre la historia de “El Buscapiés y el diablo” existen documentadas, tres diferentes versiones contadas por el mismo Arcadio Hidalgo. Las narraciones (o testimonios) se recogieron, la más reciente en 1983, un año antes de la muerte de don Arcadio, mientras que la versión de Radio Educación, cuatro años antes, corresponde con lo que podríamos llamar el descubrimiento de Arcadio Hidalgo.
En 1979 Radio Educación graba y trasmite una entrevista con don Arcadio Hidalgo y Antonio García de León, de poca más de una hora. El programa fue realizado por Felipe Oropeza y en éste don Arcadio ante los micrófonos de la radio cuenta la famosa historia. La entre-vista tuvo cierta difusión a través de las frecuencias de Radio Edu-cación y sus repetidoras y por muchos años, ésta se incluyó oca-sionalmente en la programación de esta radiodifusora.
Por otra parte, a partir de la publicación de la 2ª edición del libro La Mona en 1985, se difunden la serie de entrevistas realizadas por Guillermo Ramos Arizpe bajo el título Don Arcadio Hidalgo, el jaranero,(3) publicadas originalmente en 1982 pero muy poco conocidas; así como la nota periodística y breve entrevista de don Arcadio que recoge Alain Derbez en Saltabarranca, Veracruz, publicada en 1983 con el título El fandango en Veracruz.(4) En ambos documentos se reporta la historia de “El Buscapiés y el diablo”.
– VERSIÓN RADIO EDUCACIÓN, 1979. Programa radiofónico en vivo de 70 minutos de duración con Arcadio Hidalgo y Antonio García de León.(5) Después de interpretar el son de El Buscapiés, don Arcadio continúa diciendo ante los micrófonos:
“Le voy a decir una cosa ¿no?… yo nunca quise cantar El Buscapiés…
Porque en El Buscapiés –cantando precisamente por aquí por San Juan de Los Reyes, Saltabarranca, en los 5 de Mayo, que eran todavía rancherías de nosotros… pobres ¿no?–, estábamos en un huapango tocando El Zapateado (sic) cuando salió un hombre de repente bailando… pero bien ¿no?… y nos quedamos mirando y vamos a ver que le vimos los pies que eran pie de gallo!
Y empezaron: ¡que el diablo, y el diablo y el diablo!… y que el diablo salió corriendo y que se tira un pedo y nos dejó todito asustados de azufre… nos dejó borracho allí aquella peste de puro azufre… y por eso, ese son yo lo toco aquí pero no me gusta porque ese… luego, luego viene el diablo aquí… y se mete a estar zapateando también.”
Aquí don Arcadio (suponemos que por los nervios) se equivoca y menciona el son de El Zapateado en lugar de El Buscapiés.
– VERSIÓN G. RAMOS ARIZPE, 1982, 1985.
Del texto Don Arcadio Hidalgo, el jaranero, extraemos estos frag-mentos.
Un poco antes y como preludio a la historia, don Arcadio menciona a una tal Luisa Ortiz, a quién describe así:
“Había una mujer que se llamaba Luisa Ortiz, que cantaba bonito y nadie le ganaba para el verso a lo divino…”.
Más adelante comienza con el relato:
“También se tocaba un son llamado El Buscapiés, que no me gusta mucho porque es para llamar al diablo. Tendría unos quince años cuando fuimos a un huapanguito; todo el mundo estaba bailando cuando unas mujeres gritan: “¡Ay, Virgen Santísima! ¡Dios mío, el diablo!” Y es que había salido a bailar un hombre de una manera divina. Entonces a Luisa Ortiz se le vino a la cabeza cantar:
Ave María, Ave, Ave
de tan alta berangía,
Ave María, Dios te salve,
Dios te salve María.
Cuando dijo eso Luisa, el diablo se echó un pedo de puro azufre, dejó apestoso allí y se acabó la fiesta.”
– VERSIÓN A. DERBEZ, 1983, 1985.
De la nota periodística El fandango en Veracruz.
Cuenta don Arcadio:
Fue aquí en Saltabarranca, donde hace muchos años se hizo aquel fandango, en donde: “se apareció un catrín vestido muy decentemente y se puso a bailar como un verdadero chingonazo. Nadie de por acá lo conocía, pero bailaba así de bonito. Fue en el momento que tocábamos el son El Buscapiés; él estaba danzando con una señora y yo me fijé: tenía un pie de cristiano y una pata de gallo. Por eso bailaba tan bien el cabrón, ¡si era el diablo! Inmediatamente nos pusimos a echarle versos a lo divino para espantarlo y yo improvisé estas décimas:
Si acaso quieres saber
quién es aquí cantador,
sabrás que aunque soy el peor,
solo a ti me he de oponer
porque he llegado a saber
que de once cielos que ha habido,
ninguno los ha medido
por división a esta parte
y yo por no avergonzarte,
señores, me había dormido.”
Arcadio continúa riendo y recordando al demonio, “echando madres” ante los sagrados versos, y concluye:
“Dejó bien jediondo a azufre y salió volando; nosotros nos quedamos en el fandango; tampoco era cosa de acabarlo.”
VARIACIONES SOBRE UN TEMA CONOCIDO
Queda aquí una muestra de la gran flexibilidad con que don Arcadio manejaba esta historia. La concordancia o paralelismo de las diferentes versiones se pueden resumir así:
1. El diablo aparece, desde luego como alguien desconocido “… un catrín vestido muy decentemente”, en un huapango o huapan-guito; en dos de los relatos, justo cuando se estaba tocando el son del Buscapiés.
2. En las tres versiones el diablo baila muy bien “…había salido a bailar un hombre de una manera divina”, “un verdadero chingonazo”. De hecho esta cualidad es una prueba más que se trata del mismo diablo: “Por eso bailaba tan bien el cabrón, ¡si era el diablo!”
3. En todos los casos se descubre su identidad cuando está bailando El Buscapiés; en dos de las narraciones por su pata o pie de gallo.
4. En todas las versiones, el diablo antes de desaparece –o salir volando– se echa un pedo maloliente de “puro azufre” y apestoso que logra, en dos de las versiones, acabar con la fiesta.
5. En las tres historias, don Arcadio estaba presente, esto es, fue testigo presencial del suceso.
En dos versiones, los versos a lo divino que alguien canta –Arcadio o Luisa Ortiz– son los que ahuyentan al diablo. En una de las historias, don Arcadio sitúa el evento “… por aquí por San Juan de Los Reyes, Saltabarranca, en los 5 de Mayo…”, en otra, precisamente en Saltabarranca, ésto es, en el mismo lugar donde se llevó a cabo la entrevista de Alain Derbez. En la versión de Ramos Arizpe, Arcadio Hidalgo dice tener 15 años de edad cuando presenció el incidente; esto ubicaría la historia en la primera década del siglo XX (en 1908; Arcadio nace, de acuerdo con sus biógrafos el 12 enero de 1893).
LA ADVERTENCIA (O MORALEJA)
Con estas narraciones, Arcadio Hidalgo no solamente nos está compartiendo una anécdota, sino esta planteando un problema y también la forma de solucionarlo. De estos relatos se deriva, de manera implícita o explícita, que El Buscapiés, entre todos los sones de tarima de pareja, es el son que le gustó al diablo para zapatear en aquel fandango y también se pueda deducir que este es uno de los sones favoritos del diablo, sino es que su favorito. De ahí la idea de que cuando se toca El Buscapiés se está incitando al diablo para que aparezca (“yo nunca quise cantar El Buscapiés…”).
La advertencia es clara. El remedio para alejar al maligno está indi-cado en las dos variantes de la historia: cantar versos a lo divino; una costumbre en él, y desde luego la solución al problema: si se presenta el diablo, cantando versos a lo divino podemos ahuyentarlo.
Un aspecto tan interesante de la personalidad de Arcadio Hidalgo y que puede explicarnos muchas cosas, ha sido tratado por Juan Pascoe en su libro La Mona.(7) Así dice Pascoe de don Arcadio:
“En ningún momento era aburrido escucharlo: era talentoso para relatar, para retratar a la gente, para hilar hechos, para rematar con exactitud, con chiste, con hilaridad: cuando repetía alguna historia, le agregaba cambios –o inventos– apropiados para el nuevo momento. Era un improvisador en el habla del mismo modo que lo era en el canto: cada vez que cantaba de nuevo cualquier son, por conocido que fuera, lo hacia de otra manera. Al parecer no tenía ningún patrón para las tonadas de El Balajú, El Siquisirí, La Tuza, sones que conocíamos “bien”, ni para otros que nunca habíamos escuchado: Los Juiles, Las Poblanas, El Camotal. Era, en fin, un artista, no un historiador: era confiable como “transmisor de la tradición” solamente hasta cierto grado. Pero el trasfondo era auténtico y no cabía duda que era divertido.”
Existen evidencias de que esta historia la contaba don Arcadio por lo menos desde los años 60. La única versión o versiones conocidas de esta historia son las que contaba Arcadio Hidalgo, y no conocimos, sino hasta poco tiempo, ninguna otra historia semejante. Era inevitable preguntarnos si acaso el mismo Arcadio había inventado esa historia o tal vez la había escuchado de algún vaquero de las zonas ganaderas, posiblemente más afromestizas, por los que éste se movía: Nopalapan, San Juan Evangelista, Saltabarranca, …
Sin embargo, una historia muy parecida es la que recoge Benito Cortés Pádua y publicada por la revista Son del Sur en 1996 con el título Jovina y el diablo.(8) En este caso se trata del testimonio de la Sra. Paulina Jáuregui Mor, de Chinameca, quién presenció el suceso al que se refiere. La información es puntual y trato aquí de resumir: el fandango donde se presentó el diablo se realizó en la salida de Chinameca y ocurrió en los años 50 del siglo pasado. En este testi-monio, el diablo, un desconocido, guapo, vestido elegantemente, llega en un caballo blanco. El hombre se apea del caballo, llega hasta donde los músicos estaban jaraneando y se va derecho a la tarima para subirse a bailar La Bamba, precisamente con Jovina (a quién se describe como una mera bailadora de huapango). Sobre el descono-cido no se menciona qué tan bien bailaba, sin embargo se descubre que al brincar durante el zapateado, las espuelas que llevaba pues-tas brillaban. Una vez que terminó de bailar con Jovina, el desconocido se acercó con Chico Güero (cuñado de la Sra. Paulina) y le pre-guntó qué le estaba dando de tomar a las bailadoras, a lo que Chico Güero respondió: –Vino y refrescos. El desconocido sacó una bolsa de dinero, pagó los refrescos y el vino y así como llegó, se fue.
En este caso el desconocido es identificado con el diablo después de que desaparece misteriosamente. No es sino hasta que una de las mujeres mayores, la Sra. Andrea, extrañada pregunta en voz alta a un grupo de mujeres ahí reunidas: –¿Qué no se fijaron en ese hombre? A lo que un chamaco de los que estaban escuchando responde: –Tenía una pata de gallo!
EL MOVIMIENTO JARANERO, EL BUSCAPIÉS Y EL DIABLO
Nos convertimos en transmisores de esta fascinante historia, la cual no podíamos ubicar realmente ni en el tiempo ni en la geografía sotaventina: ¿de un pasado lejano? ¿qué tan lejano? Simplemente queríamos creer en ella y la contamos –y cantamos versos a lo divino– cada vez que tocábamos El Buscapiés. Muchas más coplas (ad hoc) se han compuesto desde entonces.
Una versión reciente y ampliada de la historia es la que escribió José Ángel Gutiérrez Vázquez titulada “El Buscapiés”; quién ubica la historia en El Ventorrillo, un pueblo cercano a Tres Zapotes e incluye a personajes y músicos locales que vivieron en la primera mitad del siglo XX en esa zona.
Otra gran historias es la de “La vaca ligera y la mujer sin piel”, a la que hace referencia don Arcadio Hidalgo en El Toro Zacamandú grabado en San Juan Evangelista por Arturo Warman en 1969.(9) Estas historias, junto con las creencias en chaneques y otros seres sobrenaturales formaron y nutrieron nuestro imaginario; nos conectaron con ese mundo mágico, misterioso, inclusive peligroso, en los que han estado inscritos los fandangos y los sones jarochos.
CON RESPECTO A EL BUSCAPIÉS
Se trata de un son de pareja sin estribillo con un patrón rítmico-armónico compuesto por 4 compases de 6/8 (–3/4) y secuencia armónica I-IV-V7 (primera, tercera, segunda). En la región del Sota-vento, se pueden diferenciar dos formas o maneras de interpretarse este son: atravesada y cuadrada.(10) La primera es más común en los ámbitos rurales (principalmente de las regiones de Tlacotalpan, Cosamaloapan, Hueyapan de Ocampo,…) mientras que la forma cuadrada se ha identificado con mayor frecuencia en poblados como Alvarado, Santiago Tuxtla e inclusive en otros del Sur de Veracruz.
Dentro del repertorio tradicional, El Buscapiés (atravesado) junto con El Toro Zacamandú, poseen características rítmico-armónicas singulares, que no comparten con el resto del repertorio. Formas musicales más complejas y asociadas, hoy en día por algunos etnomusicólogos con elementos musicales de raíz afromestiza.
Antonio García de León, en su libro Fandango,(11) nos dice:
“El Buscapiés, sigue teniendo múltiples vinculaciones con la magia amorosa, con el diablo en su forma colonial e, incluso, con algunos personajes de los mitos indígenas y mestizos del litoral, como los rayos, los hombres y mujeres que se transforman en meteoros y centellas, las águilas del norte.”
Muchas de estas creencias han estado claramente asentadas en el Sur de Veracruz. Don Arcadio cantaba varias coplas que hablaban de relámpagos cuando interpretaba El Buscapiés:
Soy relámpago del norte
que alumbra por los potrero.
Como a ti no se te acorte,
yo soy aquel que te quiero,
y cargo mi pasaporte
dado por el juez primero.
José Aguirre Vera (Bizcola) del conjunto Tlacotalpan, cantaba esta copla en El Buscapiés:(12)
Negrita no te me acortes
Y oye bien lo que te digo;
que como tu bien te portes,
y si te vienes conmigo:
ni las águilas del norte
van a poder dar contigo.
En este caso la copla, ha sido modificada con respecto a la copla: …/ y las águilas del norte / van a gobernar contigo./, citada por García de León en su libro Fandango.
Por otra parte, en otras regiones de la Cuenca baja del Papaloapan, por ejemplo de Tlacotalpan o de Cosamaloapan, El Buscapiés no está directamente asociado con el diablo y los temas de su versada (en forma de cuartetas, sextetas o inclusive décimas) gira alrededor de temas campiranos, amorosos o inclusive picarescos.
UNA ANÉCDOTA CORRELATIVA
Hace algunos años en un lugar del estado de Morelos, de cuyo nom-bre no quiero acordar, escuchaba a un tallerista impartir una clase de son jarocho. En algún momento de la clase dijo éste: “Ahora vamos a tocar El Buscapiés que es un son para ahuyentar al diablo.” (sic). Intervine y trate de aclararle que la creencia era que El Buscapiés atraía al diablo, no lo ahuyentaba, y que debían cantarse, en todo caso, versos a lo divino para mantenerlo alejado. Le dije que esa historia la contaba Arcadio Hidalgo. Para darle mayor contundencia a mi intervención, añadí que esa historia la había oído de boca del mismísimo Arcadio. Desde luego aquello no fue un argumento de peso para el joven tallerista, quien ignoró por completo mis comentarios y prosiguió su cátedra diciendo que la creencia –a la manera que éste la contaba– estaba muy extendida en el Sur de Veracruz. Después empezó a hablar de la iglesia católica, responsable de que creyéramos en el diablo ya que los indios y los negros no creían originalmente en ningún diablo, para así proseguir hablando de Florentino y el diablo, una leyenda del folclor venezolano y no recuerdo qué tantas cosas más.
Me quedé con la sospecha de que ese o esa joven tallerista no tenía muy bien ubicado a Arcadio Hidalgo… ni tampoco, la más remota idea de las historias que el viejo contaba.
NOTAS y REFERENCIAS (1) Ramos Arizpe, G. (1985, 1982). “Don Arcadio Hidalgo”, el jaranero, en La versada de Arcadio Hidalgo, pp. 89-121, 2ª ed. aumentada, FCE, México, 1985. Apareció por 1ª vez en 1982 en el Boletín del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Michoacán. (2) Fue sin embargo, a través de los círculos arcadianos que la historia se difundió rápidamente entre los músicos, principalmente urbanos, intelectuales, etc.
(3) Ramos Arizpe, G. (1985, 1982), op. cit.
(4) Nota aparecida en el periódico unomásuno, el 19 de junio de 1983; esta misma nota está incluida en La versada de Arcadio Hidalgo, 2ª ed. (pp. 143-145), op. cit.
(5) El programa radiofónico se puede escuchar en la Fonoteca Nacional (Coyoacán, Ciudad de México) o directamente por internet http://www.lamantaylaraya.org/?p=375 .
(6) Una texto excelente que retrata profundamente las múltiples facetas de la personalidad de Arcadio Hidalgo es “El Mono Negro” de Alfonso D’Aquino, incluido en Monogramas, 2ªed. 2004, Universidad Veracruzana.
(7) Revista Son del Sur, No. 7, 1998, p. 42. (http://www.loscojolites.com/revista-son-del-sur/)
(8) La historia se puede consultar en: http://www.culturatradicional.org/guatime/cuentos1.htm .
(9) Sones de Veracruz, 1969. Serie Testimonios Musicales, No. 6, Fonoteca INAH, 1ª ed., grab. Arturo Warman.
(10) Si el patrón de este son está compuesto por 24 negras (= 4 compases x 6 negras), entonces las secuencias armónicas correspondientes se pueden establecer como:
I(12) – IV(6) – V7(6) “cuadrada”
I(12) – IV(8) – V7(4) “atravesada” El número de negras correspondiente a cada acorde se indica entre paréntesis. En la forma “atravesada”, el acorde de tercera (IV) a partir del 3º compás se alarga hasta la segunda negra del 4º compás. A pesar de que algunas de las líneas melódicas utilizadas para interpretar el son, marcan un paso por la dominante auxiliar: I –(I7)–IV–V7, el acompañamiento de jarana tradicional, en los ámbitos rurales, no utiliza dicho acorde.
(11) García de León, A., 2006. Fandango, El ritual del mundo jarocho a través de los siglos. Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, CONACULTA, IVEC. pp. 26.
(12) Música Veracruzana, Conjunto Tlacotalpan, 1980. Disco L.P. de la colección Voz Viva de México, Serie Folclor, UNAM.